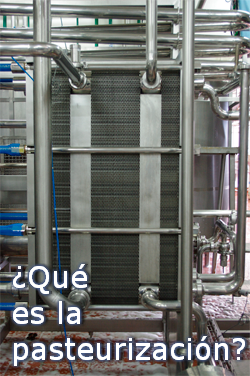Vivimos con la certeza de que los lácteos enteros estaban del lado de los malos en la película nutricional. Pero, con los estudios más recientes en la mano, podemos pensar que nos equivocamos al darles ese papel.
JUAN REVENGA FRAUCA
No importa qué guía dietética tengas entre manos, todas –con independencia de su nacionalidad y desde hace al menos 40 años–, trasladan un mensaje único, clónico, respecto al consumo de lácteos: por salud, hay que escoger las versiones desnatadas. Este mensaje se repite desde finales de la década de los años 70, concretamente cuando se publicaron las primeras guías dietéticas para norteamericanos, que fueron replicadas por la mayor parte de las administraciones sanitarias. Y se refuerza cuando nos percatamos de que siguen vigentes, y con más énfasis si cabe, en la última versión de las mencionadas guías, las de 2015.
Este conjunto de recomendaciones antigrasa, concretamente en el caso de los lácteos, tuvo dos orígenes. Por un lado el tema energético: teniendo en cuenta que este nutriente es el que más calorías aporta por gramo frente al resto (proteínas e hidratos de carbono) su eliminación, siempre que fuera posible –y en los lácteos era especialmente sencillo–, redundaría en un menor aporte de calórico: sobre el papel, era una estrategia lógica para prevenir o tratar la obesidad y sus enfermedades asociadas.
Por otro lado estaba la naturaleza de la grasa propia de los lácteos, caracterizada por los ácidos grasos denominados saturados. Una característica con muy mala prensa al haberse relacionado su consumo con diversos trastornos crónicos del metabolismo, entre ellos la diabetes y la enfermedad cardiovascular. Es decir, los lácteos desnatados aportarían, teóricamente, dos beneficios: reducir la cantidad de energía consumida y evitar unas grasas que en principio perjudicarían a la salud.
Una actualización del ‘grasagate’
Pero una cosa es la teoría y otra la realidad. Un reciente estudio que goza de todas las premisas para tener muy en cuenta –tanto en base a su metodología como a los investigadores que participan en él–, ha puesto de relieve que las personas que mantenían el consumo más alto de derivados lácteos enteros tenían, en general, un 46% menos de riesgo de desarrollar diabetes que las personas que consumían menos lácteos enteros. Una observación que enroca con otra reciente publicación que observó las diferencias de peso entre quienes consumían lácteos enteros o desnatados. Entre los resultados, destaca el descubrimiento de que el grupo que más lácteos enteros consumía reducía un 8% su riesgo de tener sobrepeso u obesidad.
Las dudas respecto al presunto beneficio de los lácteos desnatados no son precisamente nuevas. En 2013, este estudio llegaba a una contundente conclusión: que una ingesta elevada de grasa a partir de los lácteos estaba asociada a un menor riesgo de obesidad abdominal, al tiempo que una baja ingesta de grasas de este origen se asociaba con un mayor riesgo de obesidad abdominal. Tampoco fue el único. Aquel mismo año se publicaba una revisión sobre la materia, es decir, sobre el impacto que tiene el consumo de grasa láctea en la obesidad, la enfermedad cardiovascular y otros trastornos metabólicos.
Sus conclusiones fueron bastante claras: “La evidencia no apoya aquella hipótesis que afirma que la grasa láctea o que los lácteos con alto contenido graso contribuyan al aumento de la obesidad o al del riesgo cardiometabólico. Sin embargo, los datos sí que sugieren que el consumo de lácteos con alto contenido graso, dentro de los patrones dietéticos típicos, se asocia de forma inversa con el riesgo de obesidad. Aunque estos hallazgos no han ser tomados de forma concluyente, pueden proporcionar un punto de partida para futuras investigaciones sobre el impacto de la grasa láctea y la relación de elementos alimentarios de origen bovino, en especial el la grasa láctea, sobre la salud”.
¿Por qué teoría y realidad no van de la mano?
A este respecto hay que dar dos explicaciones, una para cada modelo teórico planteado y que al parecer no funciona: el energético y el cualitativo (el del supuesto carácter perjudicial de las grasas saturadas).
El primero quizá sea el más fácil de explicar y de entender: las grasas son el principio inmediato –nutriente– que más calorías aporta, pero desde el momento que declaramos la guerra a la grasa en general (y a la láctea en concreto), también establecimos una serie de alianzas que, a la larga, se han convertido en peores enemigos que aquel que se intentaba combatir inicialmente. Empezamos combatiendo la grasa pero al mismo tiempo elevamos el consumo de hidratos de carbono, en especial azúcares.
Era, y es, una cuestión de sabor y textura. Una de las estrategias para mejorar la aceptación en boca de algo a lo que le hemos quitado la grasa es ponerle azúcares. Lo que implica saltar de la sartén a las brasas. Además, esta maniobra –plenamente extendida– se ha ejecutado con una falsa sensación de indulgencia: “como es bajo o 0,0% grasa es sano”. Un gran error que probablemente sirva para explicar nuestras actuales circunstancias: vivimos nutricionalmente desgrasados, y sin embargo más gordos que nunca.
El tema de la bondad o maldad de las grasas saturadas no es tan sencillo. De entrada es preciso aclarar que como ‘grasas saturadas’ se comprende un amplio conjunto de ácidos grasos, y que no todos son iguales a pesar de que hace tres o cuatro décadas, todas eran El Mal. Sin embargo recientes estudios han revelado un efecto y comportamiento muy diferente de los distintos ácidos grasos saturados en nuestro metabolismo: ya tenemos claro que no todos son iguales.
Por ejemplo, en este artículo firmado por Dariush Mozaffarian, uno de los más prestigiosos y reconocidos epidemiólogos, se pone de manifiesto que el efecto de los ácidos saturados es muy diferente en virtud de su longitud –número de átomos de carbono que los constituyen– y también del alimento que los incluya. Es decir, el mismo ácido graso saturado puede tener efectos diferentes si se encuentra en un pedazo de carne o en el aceite de oliva (sí, el aceite de oliva también los tiene). Sin olvidar que nosotros mismos podemos ser el peor enemigo a la hora de proveernos de uno de los ácidos grasos saturados con peor prensa, el ácido palmítico, que podemos sintetizar nosotros mismos, en parte como resultado de nuestra dieta.
Si en su momento tuvimos que reconducirnos y rectificar la percepción de que todas las grasas eran malas, y pasamos a establecer –en una simplificación extrema– dos grandes conjuntos, el de las ‘buenas’ y el de las ‘malas’ (las saturadas), ahora llega el de tomar en consideración que no todas las que metimos en el saco de las malas lo son realmente. Sin estar seguro de ello, la actual evidencia, mayor que la que se tenía hace años, apunta en esa dirección. En el caso de los lácteos, y tal y como mencionó el propio Dariush Mozaffarian: “A día de hoy, no contamos con ninguna evidencia sólida para afirmar que quienes eligen tomar lácteos desnatados están haciendo mejores elecciones que quienes eligen tomarlos enteros”
En nutrición, ‘para siempre’ no existe
La ciencia avanza, se revalúa y cambia, es una de sus características más genuinas. Y la nutrición es una ciencia, aunque suene desconcertante. Muy a menudo el mensaje que ayer era válido y recomendado con rigor hoy puede no serlo, y resulta lógico pensar que en esto de la nutrición se anda dando palos de ciego. No diré que no. Hay mucho de ello, sobre todo si se tiene en cuenta que las herramientas con las que se cuenta para terminar aportando un consejo nutricional en un momento dado son bastante limitadas.
Quizá el mayor error en este sentido, y de esto estoy bastante convencido, radica en trasladar a esas recomendaciones una confianza inalterable, una especie de para siempre jamás, cuando la experiencia nos dicta que no hay, o no debería haber, este tipo de certezas inmutables. Y el caso que nos ha ocupado hoy es solo un grano de arena entre un desierto formado por infinidad de ejemplos.
Fuente: http://elcomidista.elpais.com/elcomidista/2016/04/21/articulo/1461246361_836076.html